
Los españoles somos monárquicos hasta el punto de que ni siquiera nos damos cuenta. Algunos compatriotas llegan incluso a creerse republicanos. La verdad es que los españoles, incluidos estos últimos, no sabrían lo que hacer con un régimen en el que la Jefatura del Estado, la magistratura a la que le corresponde la representación de todos, estuviera ocupada por alguien que perteneciese también a un partido político. Por eso la república en España no va identificada con un régimen, que admite posiciones de diverso tipo, más progresistas o más conservadoras. Aquí la república va relacionada con el cambio radical, la revolución o, en términos más pedestres, la diversión, la juerga. Hasta hace no mucho tiempo vivían "en república" los jóvenes que venían a estudiar a la ciudad y se libraban por fin de la autoridad paterna. La república en España es la anarquía, y por eso va asociada al término federal, que aquí quiere decir des-unión: el desorden que conduce al estado de todos contra todos. Como es natural, la diversión republicana, cuando se ha tomado en serio, ha traído consecuencias trágicas. Se entiende al mosso d’esquadra que increpó a un manifestante secesionista con una expresión mítica: "¡Que república ni qué collons!" (recojo la versión mixta, o bilingüe, tal como preconiza un amigo mío). Por eso también la monarquía es algo más que un régimen. La monarquía resultó decisiva en la construcción de la nación histórica, en el anclaje de España en Occidente y luego en la construcción de la nación política y constitucional. Al representar en una persona la convivencia, nos hace más libres. De paso, al permanecer a salvo de la política partidista, le recuerda al Estado que hay límites que no puede traspasar. Y, por si fuera poco, no hay mejor antídoto contra el nacionalismo que la Corona.
***
El 1 de octubre de 2017, cerca de las ocho de la mañana, estaba desayunando en un local del centro de Barcelona con mi hermana y un amigo. Había poca gente y, como hablábamos en castellano, uno de los camareros se puso a silbar "Soldadito español". ¿Sería una burla? O tal vez una invitación… Resultó lo segundo y en cuanto entablamos conversación nuestro nuevo amigo nos explicó su posición ante el simulacro de referéndum que se iba a celebrar aquel día. Votaría, sin dudarlo, y votaría "no"… si hubiera alguna garantía de que su voto iba a ser tenido en cuenta. Lo mismo afirmó otro de los empleados, más joven.
La visita a unos cuantos colegios electorales el mismo día corroboró lo que decían aquellos dos catalanes. Hubo votaciones, es cierto, aunque más como una puesta en escena sin censo, control ni garantías. Era un acto de los nacionalistas para los suyos. Si aquello iba a ser el acto fundador del pueblo catalán con vistas a su independencia, el objetivo falló, por mucho que aquel día se haya incorporado desde entonces al panteón de la mitología nacionalista. Ningún pueblo, tampoco el catalán, se puede reducir a una ideología.
Dos días después, el 3 de octubre, el rey Felipe VI aparecía en televisión para defender la unidad de España y la Constitución de 1978, fundamento de la monarquía parlamentaria. El discurso, firme y claro, impulsó lo que era inconcebible hasta entonces. El 8 de octubre se celebró en Barcelona una gigantesca manifestación a favor de España. Un poco más tarde, tres de los cuatro partidos nacionales llegaron al acuerdo de aplicar las medias previstas en la Constitución para devolver la normalidad democrática a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
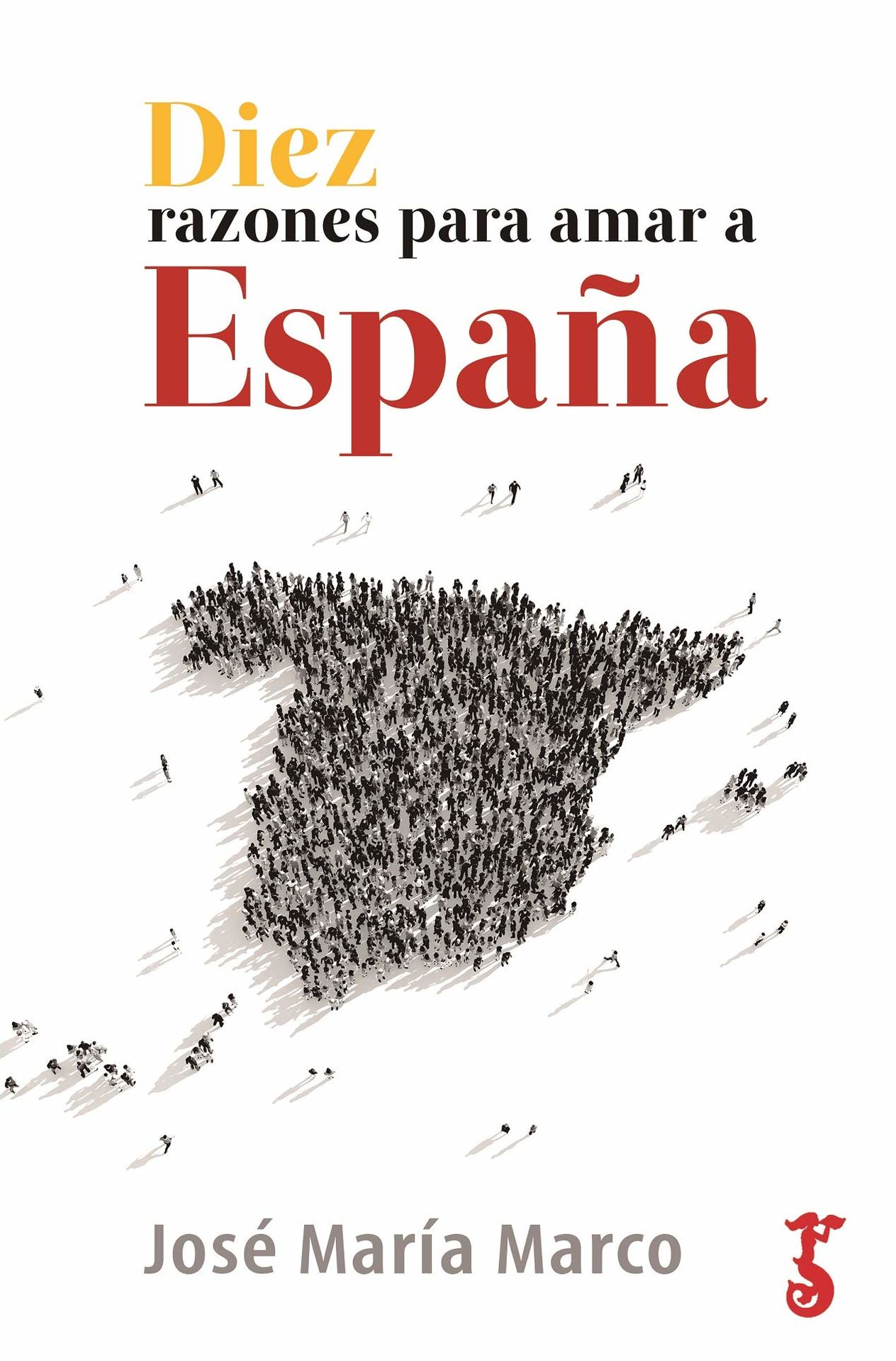
La nación liberal
Detrás de este discurso hay una historia que arranca muy atrás. Exactamente, cuando la sucesión de Fernando VII, en la década de 1830, enfrentó a dos miembros de la familia real. Don Carlos, hermano del monarca, aspiraba al trono en aplicación de la ley francesa, importada por la dinastía borbónica, que apartaba a las mujeres de la línea de sucesión. En cambio, la reina María Cristina invocaba la tradición castellana, según la cual la pequeña Isabel, la hija de Fernando VII, era la heredera legítima.
El enfrentamiento personal y de poder cobró pronto carácter ideológico. Don Carlos y sus partidarios encabezaron una parte de la sociedad española opuesta, desde la Guerra de la Independencia, a la implantación del liberalismo. En cambio, los liberales, ya fueran conservadores o progresistas, respaldaron a María Cristina y a su hija. Llamaban a esta "iris de paz y de libertad". La monarquía constitucional, encarnada en una niña, se enfrentaba a quienes se habían encastillado en una negativa rotunda, sin paliativos ni concesiones, a la modernidad.
La revolución había empezado en Cádiz, con la promulgación de la primera Constitución española, la cuarta de la historia. La inspiraron la francesa de 1791 y la norteamericana de 1776 y alcanzó una gran influencia en Europa y en América. También era un texto enrevesado y prolijo. Por eso se convirtió en un símbolo, que no es el mejor destino para un texto político. Aun así, hacía muy difícil lo que Fernando VII se propuso cuando volvió a España en 1814, después de la Guerra de la Independencia, que fue abolir todo lo ocurrido en España desde 1808. En la década de 1830, cuando falleció el rey que quiso restaurar el absolutismo, no todos los liberales eran partidarios de volver a proclamar la Constitución del año 12, como había ocurrido en el experimento radical y catastrófico de 1820-1823. Así que el liberalismo se dividió en dos partidos, los futuros moderados —hoy los llamaríamos conservadores— y los exaltados o progresistas, la izquierda del siglo XIX.
La diferencia era negociable y partía de una común adhesión a los principios liberales, entendidos como un conjunto de ideas que daba prioridad a la defensa de los derechos: de la persona, del individuo, del ciudadano. En cualquier caso, las discrepancias pasaban a segundo plano ante la arremetida de los partidarios de don Carlos, leales a unos principios incompatibles con la acción de la revolución liberal. Su carácter antirrevolucionario y antimoderno, antiliberal por tanto, se combinaba con el recuerdo de una idea de España: cristiana, estamental y descentralizada. La naturaleza política del país requería mantener los fueros, particularidades políticas, jurídicas e históricas propias de cada parte de España. Ahí no había ciudadanía. Había inserción orgánica de la persona en un mundo complejo de comunidades de distinta naturaleza. También era una España monárquica, claro está, con la Corona como garante de este entramado de entidades con vida propia, aunque aquello tuviera algo de nostálgico después de las Luces y la monarquía ilustrada del siglo XVIII. La Corona liberal, en cambio, permanecía fiel a su misión de representar la nación histórica que ahora sería la base de la nación política, la de los derechos, los ciudadanos y la división de poderes.
Muchos años después, en 1876, quedaría sellada la derrota del carlismo. No sin que el Estado liberal, que entretanto se había consolidado, aceptara algunos de sus presupuestos descentralizadores, como era un trato fiscal especial para lo que entonces se llamaba las Provincias Vascongadas. Algunos liberales, siempre fascinados con el ejemplo francés, habrían preferido una uniformidad aún mayor. Ahora bien, ni la historia ni la naturaleza política de España se prestan a la implantación de un régimen centralizado al modo de la república francesa, heredera en esto de la monarquía absoluta.
Al carlismo no lo derrotó ninguna república. Lo derrotó una monarquía que desde la década de 1830 se había hecho liberal. La alianza entre la Corona y el liberalismo resultó definitiva y ha marcado desde entonces toda la historia de España. No hubo marcha atrás. A la reina Isabel II le tocó el difícil papel de mediar en el conflicto que se desarrollaba en el interior del campo liberal, entre moderados y progresistas. Cuando la reina se inclinó demasiado en favor del moderantismo, rompiendo así el pacto implícito que le llevaba a asumir la representación de todos, se jugó la Corona y la dinastía. Fue la Gloriosa Revolución de 1868, así llamada en recuerdo de la inglesa de 1688. Lo mismo ocurrió con Alfonso XIII, monarca regeneracionista que se figuró que tenía en sus manos la solución de los males de la patria sin respetar las exigencias del régimen constitucional. Así es como intervino una y otra vez en la esfera partidista y llegó a respaldar en 1923 el golpe de Estado del general Primo de Rivera.
Entonces llegó la Segunda República. En poco más de cinco años, los propios republicanos demostraron que aquella no era una alternativa viable a la monarquía. No sirvió el precedente de la III República francesa, que para consolidarse dejó atrás el radicalismo y se proclamó conservadora. Aquí la República estaba empeñada en ser revolucionaria y gobernar solo para los republicanos. Azaña, que llegaría a presidirla, habló de una "empresa de demoliciones" y se exaltaba creyendo ser un nuevo don Quijote. Con ella volvieron las fantasías de la revolución pendiente, como si en España no hubiera habido revolución liberal y lo más urgente fuera saldar cuentas con el pasado, en particular con la monarquía constitucional —la muy denostada Restauración—. Volvíamos a la fascinación, tan propia de las elites ilustradas españolas, por el modelo de la Revolución y la República francesas. Tanto o más que el de Riego, La Marsellesa fue el himno de la Segunda República. (La gran escritora Teresa Gracia había acompañado a sus padres en el exilio francés, creció en Francia y escribió allí Las republicanas, una tragedia sobre el desarraigo. Se reía de lo que consideraba papanatismo).
NOTA. En Diez razones para amar a España, José María Marco expone otros tantos motivos que justifican el amor a nuestro país: el paisaje, la lengua, la literatura, la pintura, la música, la religión, Madrid, la nueva España, nosotros… La Corona es uno de ellos, y este texto forma parte del capítulo que se le dedica.
